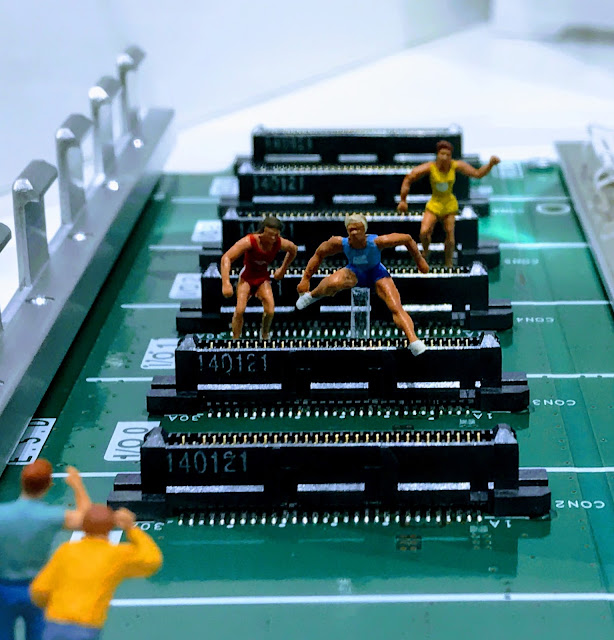La complejidad que tiene la educación es de sobra conocida. Pretendemos simplificar el debate educativo a través de recetas sobre qué debiéramos hacer en las aulas o qué limitaciones añadir con el fin de desterrar las malas prácticas que utilizan los docentes. Conservar y fomentar lo que sabemos es valioso podría ser un buen comienzo: la lectura, la atención, el razonamiento numérico, los modales, la escritura, la oratoria... Pero avanzar en lo que hemos acordado y que ha supuesto una mejora también es imprescindible, no podemos echar marcha atrás en: la atención a la diversidad, la educación en valores (derechos humanos), el trato igualitario y el funcionamiento democrático de los centros educativos, la competencia digital, el aprendizaje colaborativo, etc.
Ahora muchos se suman al carro del conservadurismo como una posible solución a unos problemas sobrevenidos por una sociedad cambiante donde los alumnos, además de multitud de estímulos, viven (como nosotros) adheridos a un dispositivo móvil. Seguimos sin tener una política clara del uso del móvil, más allá de las prohibiciones; y a edades adultas resulta imposible no perder la atención durante una clase o en el tiempo de estudio. Podemos tener la tentación de querer eliminar cualquier práctica que suene a modernidad o innovación educativa después de muchos años queriendo avanzar en una enseñanza que fuese capaz de motivar por el aprendizaje sin dejar nadie atrás. Porque seguro que hemos cometido errores tratando de implementar tecnología sin ton ni son (como aún ocurre), pero seguro también que hemos favorecido la integración de muchos jóvenes en un sistema educativo que sigue haciendo aguas en cuanto al fracaso escolar o la repetición de curso.
Pretender la vuelta a la figura inapelable del docente sería una garantía de ese fracaso que todos deseamos evitar. La identificación de los alumnos con la figura del profesor o de la profesora, entre otras acciones, repercute en la mejora del rendimiento académico. Todos nos sentimos cómodos dando clases magistrales ante una audiencia atenta y solícita; pero bien sabemos que esa escucha no puede abarcar las seis horas de una jornada lectiva y que hay siempre imprevistos particulares. También sabemos de la importancia del conocimiento del docente; mejor cuanto más especialista sea y, mejor todavía, cuanta más didáctica específica conozca de su materia. Sin embargo, todo ello no quita que avancemos con la investigación educativa o la pedagogía que da sentido y forma a nuestra profesión. Porque la utopía, a pesar de los evaluadores de la calidad educativa, también es una parte inherente a nuestra profesión (aunque tendemos a olvidarlo).
Hay prácticas a conservar pero seguimos teniendo otra tantas que desafortunadamente mantenemos: carencias en la formación inicial del profesorado, ineficaz o nula evaluación docente, inexistente carrera profesional (más allá de una antigüedad que no siempre valida nuestra mejora como enseñantes), evaluación del estudiane basada en la calificación o las disfunciones de un sistema que tiende a segregar por razones sociales o económicas. Aun así no podemos negar el progreso de una escuela que suprimió los maltratos, que ofrece muchos más recursos que antaño, que ha disminuido ratios y que cuenta con plantillas profesionalizadas. Avances significativos que las leyes educativas han configurado, a pesar del nulo consenso político, pero que siguen topándose con deficientes prácticas heredadas y un sentido de la educación excluyente. Persistimos en un modelo del sálvese quien pueda donde creemos hacerlo lo mejor posible, con escaso consenso y a nuestro aire; interpretando normas y sin mejorar sustancialmente el aprendizaje del alumno pese a la larga historia de la escolarización obligatoria. Somos poco dados a pedir recetas o añadir nuevos ingredientes a las nuestras si no vienen impuestas. Incluso pretendemos equivocadamente aderezar todas las etapas educativas con el mismo aliño a pesar de las sustanciales diferencias de los implicados y los objetivos que se persiguen. Por no mentar la falta de actualización docente a través de una formación especializada en cada etapa, ciclo o materia; innovadora pero salvando los mitos y las modas insustanciales.
Corren tiempos donde todo se cuestiona. Las familias ponen en duda las acciones del docente, los estudiantes ponen objeciones a nuestra labor y entre el profesorado surgen polémicas sobre el modo de programar, dar clases o evaluar. Y no está nada mal la crítica si todos dejásemos de endosar culpas y nos replanteásemos acciones y actitudes. Se corre el riesgo de idealizar las aulas del pasado pero hay también peligros cuando se cae en las ocurrencias o en el consumismo tecnológico. Y el aula del futuro no puede ser un lugar del metaverso o una sala de un museo de tecnología punta. Debemos atemperar la enseñanza; buscar esos caminos intermedios donde cabe la idea de una educación inclusiva y afectuosa junto a unos conocimientos profundos. Porque podemos seguir dando lecciones contando con el esfuerzo del alumno pero partiendo de la autocrítica y exigencia personal. Se puede progresar si permitimos que otros compañeros entren en el aula y cotejar prácticas donde los más experimentados tienen mucho que decir. Todo el profesorado tiene apreciaciones valiosas pero debemos seguir escuchando o leyendo pedagogía para confrontar nuestras certezas. No podemos hablar de empatía y educación cuando no comprendemos la edad de nuestros chavales o nos comportamos con acritud con tal de tener siempre la razón.
Avancemos desde dentro de nuestros centros educativos en un acercamiento de posturas, desde la reflexión y el debate y sin ocurrencias, recordando que trabajamos con la mejor materia prima del mundo. Ya es hora de terminar con las disputas gratuitas, exijamos mejores instrumentos y plazos, y pasemos a ejercer la enseñanza escuchando a los compañeros y a los alumnos. Solo importan ellos, no tanto nuestra ideología personal.









.jpg)